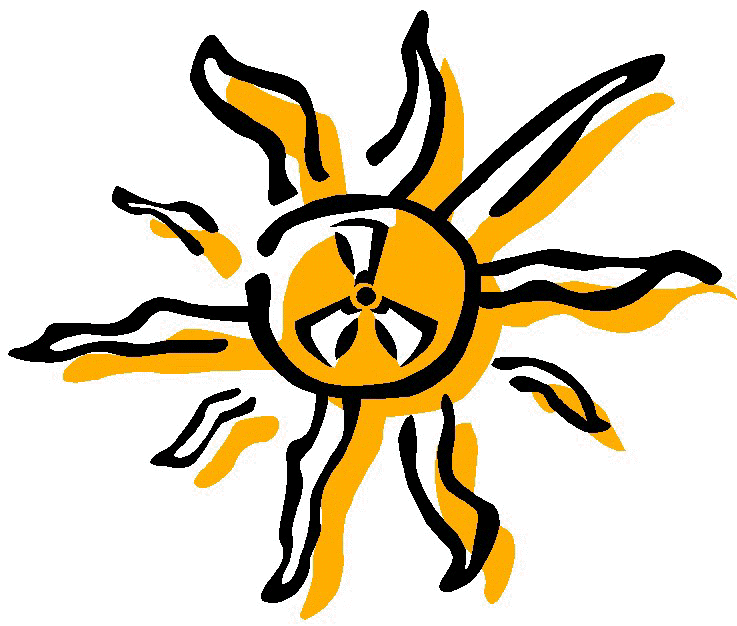Conferencia inaugural Cáceres 1997
Ángel PUERTO MARTÍN
Área de Ecología. Facultad de Biología. Universidad de Salamanca.
Campus. 37071 Salamanca.
LOS PROBLEMAS DE LA SUPERPOBLACIÓN

Si partimos de que existen límites para la densidad de las poblaciones, es seguro que la disponibilidad de alimentos ha supuesto un límite para el crecimiento de la población durante la historia de la humanidad. Pero el hombre está condenado a soportar su ingenio y capacidad de invención, por lo que ha sido capaz de ir eliminando impedimentos mediante una serie de saltos, cada uno caracterizado por un incremento considerable de la producción alimenticia. Así, de una economía cazadora-recolectora, se paso a las sociedades agrícolas, y de éstas a las industriales, con un último hito en la denominada revolución verde. Aunque dicha revolución se ha quedado muy por debajo de sus perspectivas, lo cierto es que la fuerza laboral que se aplica actualmente al sector agrícola apenas viene a ser un 3-5%.
No obstante, la capacidad limitada de carga del planeta como un todo, impondrá límites a la producción alimenticia, aunque es imposible predecir en qué momento el incremento de la población superará al potencial de ir aportando nuevas soluciones. Ahora bien, dado el desigual reparto de riquezas entre los distintos países, un equilibrio de este tipo está condenado a la inestabilidad, patente en el momento actual, por lo que no hace falta ser un profeta para predecir amplias bolsas de hambre, que ya padecen al menos 1000 millones de habitantes de los 5.500 millones existentes. El incremento de la población, de tipo exponencial en una escala global, ha derivado en un aumento traumático del número de individuos luchando por la energía en forma de comida, alojamiento, transporte y otras necesidades (reales o ficticias). De esta manera, a nuestro metabolismo fisiológico se une el extrasomático, traducido en una respuesta socioeconómica a estas demandas, que conducen a un crecimiento económico en alza. Esto ha ido forzando progresivamente la capacidad del medio ambiente para absorber el gasto extrasomático del hombre, que se expresa en degradación y contaminación.
Precisamente, lo que juega aquí, y lo que puede hacer fallar cualquier opinión que uno se forme al respecto, es nuestro metabolismo extrasomático. Padecemos la propiedad innata, llámese egoísmo, para realizamos a expensas del resto del mundo, y esto se traduce en la explotación imprudente de todos los recursos disponibles. En otras palabras, somos feroces devoradores de recursos naturales y energéticos dentro de un ecosistema finito. Esto conduce a productos indeseables que representan una característica del metabolismo de nuestra especie. La consecuencia es que, antes de tratar de apocalípticos escenarios de hambre, tal vez la acumulación dramática de subproductos potencialmente dañinos podría haber culminado en un proceso de autoenvenenamiento que haría innecesaria la producción de más alimentos. La última barrera para una proliferación sin fronteras de nuestra especie llegaría en la forma de un efecto autotóxico en vez de como consecuencia de los recursos nutritivos.
Las ganancias del hombre, aunque deriven de un estado final de proliferación que debiera haberse conseguido de manera más consciente, no han sido pocas. Hemos ganado en longevidad, y merece la pena afirmar explícitamente que los principales factores responsables de la longevidad, tales como la nutrición equilibrada, la evasión de trabajos excesivos o de alto esfuerzo y la atención médica, son todos privativos de las sociedades desarrolladas, las que más materiales y energía utilizan, aunque sea a pesar de otras sociedades a las que llevan al subdesarrollo. Por tanto, es evidente que la duplicación del término medio de vida en los últimos 100 años está relacionada con un flujo energético progresivamente creciente. Este flujo ha proporcionado, efectivamente, la riqueza que subyace en la mejoría general de las condiciones de vida.
Aquí nos encontramos con el mayor de los dilemas, que analizado seriamente no deja de ser trágico-cómico. La corriente energética incrementada a través de los ecosistemas humanos es el único progreso realmente importante en la historia de la humanidad, en la que se basan todos sus logros, incluyendo la duplicación de la vida individual. Pero es' esta corriente la responsable del deterioro progresivo del medio y tiene potencial para producir el mencionado efecto autotóxico. Las alternativas a esta tendencia pecan muchas veces de ingenuas, porque suelen fundamentarse en invertir, de forma voluntaria, el camino de una economía de alta energía a otra de baja energía. Se ignora así la situación de los miembros de la sociedad que suelen plantearse esta cuestión, pertenecientes a países privilegiados y que gozan de todos estos privilegios. Volver a los  viejos tiempos supondría, por ejemplo, morir felizmente a los 30-40 años de edad, mientras que hoy viven hasta los 70-80 años. En estas condiciones, habría que decir que la mayoría de los críticos estarían lo  como para expresar su resentimiento hacia la sociedad industrial en general.
Tal vez no se trate de invertir los caminos energéticos, sino de intentar reconciliar los requisitos energéticos y la preservación del ambiente. Por lo tanto, el futuro de la sociedades industriales dependerá de mantener un canal energético adecuado minimizando el efecto autotóxico. Esto nos conduce de nuevo al límite impuesto por el aumento de la población, a la vez que a la desigualdad entre países, donde los más pobres aspiran a obtener un cierto nivel de bienestar. La situación es delicada, porque las condiciones actuales no pueden durar. Cualquier intento de remediarla tiene que empezar con el esfuerzo objetivo de imponer límites a la procreación sin fronteras de esta especie tan particular como es la nuestra. El propósito es establecer una población estacionaria compatible con la capacidad de carga del ambiente, al tiempo que no derrochadora de los recursos naturales. Pero mientras tanto vivimos el día a día porque, en el fondo, no estamos dispuestos a renunciar a ninguno de nuestros privilegios individuales, aunque colectivamente invoquemos farisaicamente redistribuciones y solidaridad. Decir esto hace dos décadas sería un pecado difícilmente perdonable, pero actualmente estamos tratando de una población desertora que recurre a los  para alejar de sí cualquier atisbo de intranquilidad de conciencia. En estas condiciones, no hay camino real que nos pueda conducir fuera de la situación en que vivimos, y menos que sostenga consistentemente la promesa de una solución rápida. Vivir el momento presente es posponer oscuras predicciones quizá muy cercanas. Como si nos encontráramos navegando dando bandazos en un barco a la deriva, olvidamos la penumbra que nos rodea y volvemos, como siempre, a confiar en la inventiva e ingenio del hombre, esperando unos resultados que nunca sabemos si llegarán.